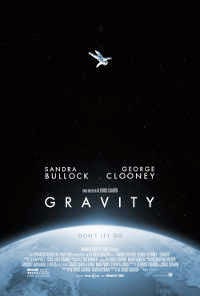Acabo de terminar de leer la novela La marca de Odín: El despertar. Se trata de un proyecto curioso, ya que no se limita a un libro de ciencia ficción, sino que tiene una web con contenidos extras y restringidos, a los que se puede acceder con una clave que te dan al comprar la versión «completa» del libro (existe una versión lite, más barata, para los que sólo quieran leer la novela).
Uno de los elementos que aparecen en la trama es la futura construcción de una catapulta electromagnética. ¿Eso qué es? Pues es una idea utilizada en varias obras de ciencia ficción, que consiste básicamente en un gigantesco cañón o rampa de lanzamiento, que acelera objetos mediante campos electromagnéticos, para ponerlos en órbita sin necesidad de propulsores en el objeto. Dado que se debe alcanzar una velocidad muy alta en un tiempo muy corto, ningún ser humano puede sobrevivir a la aceleración (ni siquiera objetos delicados). Además, en la Tierra es irrealizable, debido a nuestra atmósfera. Es precisamente el aire lo que frena los vehículos espaciales que realizan una reentrada, y eso que lo hacen en capas altas donde la densidad (y por tanto, la resistencia al movimiento) es mucho menor.
En la novela, pese a estar ambientada en la actualidad, existe un Centro Aeroespacial Europeo en Sevilla, donde se esta desarrollando el proyecto de la catapulta electromagnética. Se supone que han descubierto una nueva técnica que permite controlar la aceleración, de forma que no resulte letal para un ser humano, y se pueda usar para lanzar vehículos tripulados. Además, el vehículo lleva también una propulsión propia complemetaria. En uno de los capítulos, los técnicos realizan una simulación con éxito. Los datos son los siguientes: La catapulta mide «algo menos de 800 metros de longitud». Tras el lanzamiento, un técnico informa que el vehículo ha superado la velocidad de escape, y que tardará 20 segundos en salir de la atmósfera. Finalmente, se situa en una órbita a 483 km de altura.
Bien, hay un primer punto que podría ser un error. Para poner un objeto en órbita, no hay que superar la velocidad de escape. Si lo hicieramos, el objeto se alejaría de nosotros indefinidamente. No se perdería en el espacio, ya que la velocidad de escape del Sistema Solar es mucho mayor, por lo que adoptaría una órbita alrededor del Sol, diferente a la nuestra. Pero no estaría en una órbita terrestre. He dicho «podría», ya que dado que nuestra atmósfera se opone al movimiento, el objeto deceleraría inmediatamente, y tal vez, alcanzara la velocidad justa a la altura adecuada. Pero me inclino a pensar que en realidad se trata de la extendida y errónea creencia de que hay que alcanzar la velocidad de escape para ponerse en órbita.
Lo que sigue es una imposibilidad física. Se nos dice que los científicos han desarrollado una nueva técnica para controlar la aceleración del vehículo, y así hacerla soportable para los seres humanos. Pues bien, no importa la técnica utilizada. Tenemos la velocidad de final, más de 11.200 m/s (velocidad de escape en la superficie terrestre); y tenemos la distancia recorrida, menos de 800 m. Aplicando las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado que nos enseñaron en el colegio (combinando las conocidas a = v/t y e = ½·a·t2), me sale una aceleración mínima de 78.400 m/s2. Es decir, si queremos alcanzar 11,2 km/s en 800 m, nuestra aceleración media debe ser 78.400 m/s2. No importa cómo lo hagamos. Si queremos superar esa velocidad en menos distancia, la aceleración debe ser aún mayor. Y 78.400 m/s2 es equivalente a 8.000 g. ¿Cuánto es eso? El límite para un piloto de combate suele situarse en 9 g. En experimentos realizados en los años 50, John_Stapp sobrevivió a una aceleración de 46,2 g, pero terminó con secuelas en la vista de por vida. Sin ninguna duda, 8.000 g destrozaría un cuerpo humano.
Finalmente, tenemos el problema que mencioné al principio, de la resistencia de la atmósfera. En una reentrada controlada, el vehículo penetra en la atmósfera a velocidad orbital, que es menor que la velocidad de escape. A esa altura, la densidad del aire es mucho menor que la que existe en la superficie. Aun así, la velocidad del vehículo y densidad del aire son suficientes para que éste último se caliente a temperaturas de más de 1.000º C, necesitando el vehículo un escudo térmico y una geometría adecuada. Con una velocidad y densidad mayor, la temperatura alcanzada (y por tanto, la protección necesaria) sería aún mayor.
Pero es que, además, la atmósfera frena el vehículo. Una velocidad típica de reentrada desde una órbita baja, podría estar algo por encima de los 7 m/s. El Apolo 11 realizó la reentrada a una velocidad de 11 km/s, casi la velocidad de escape. En todos los casos, la resistencia de la atmósfera es suficiente para frenar el vehículo hasta una velocidad más razonable, durante la caída.
Como he mencionado antes el vehículo de la novela tiene también propulsores propios. Esto podría compensar el frenado de la atmósfera, manteniendo la velocidad del vehículo. Pero se supone que el interés en el proyecto de la catapulta era que permitía ahorrar mucho los costes de poner un vehículo en órbita. ¿Supone de verdad un ahorro el combustible necesario para mantener una velocidad orbital dentro de la atmósfera? Es precisamente intentar usar el mínimo combustible posible el que motiva que las reentradas se hagan a gran velocidad: para no necesitar tanto en la frenada.

Una catapulta electromagnética puede ser muy útil en lugares sin atmósfera, como nuestra Luna. Podría ser también una pequeña ayuda en el despegue de cohetes en nuestro planeta, pero sólo como empuje adicional, sin sustituir a la propulsión. Es un sistema inviable si se pretende que lanze objetos hasta una órbita, por sí solo, dentro de una atmósfera. Mucho menos, si se pretende que dentro del objeto sobreviva un ser humano.